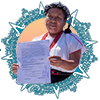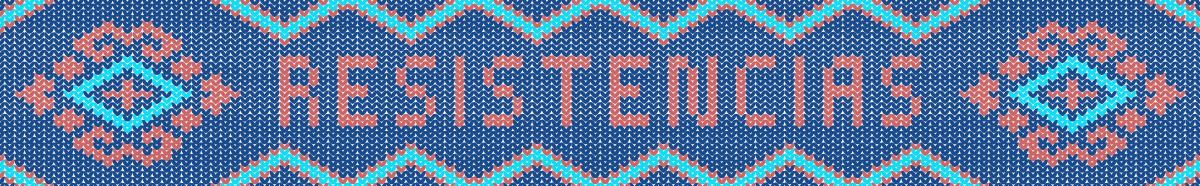El derecho a existir
Producción: Ximena
Natera, Celia
Guerrero y Daniela
Pastrana.
Texto: Daniela
Pastrana
5 de agosto de 2018
Desde hace dos décadas, el pueblo cucapá lucha por su derecho a vivir de la pesca artesanal, una tradición milenaria amenazada por políticas aparentemente conservacionistas. Las mujeres cucapá encabezan esta batalla contra un modelo de sostenibilidad ambiental que los ha condenado a la extinción
INDIVISO, BAJA CALIFORNIA.- Para los cucapá, la luna marca el tiempo del trabajo y de la vida. En esta esquinita de México, los nativos saben que, entre el segundo y cuarto mes del año, cada vez que la luna se parte a la mitad, es tiempo de echar las pangas al mar y salir a buscar la curvina.
La corvina golfina — o curvina, como le dicen aquí — es un pez de lomo pardo y dorso plateado que cada año viene a desovar al punto más alto del Golfo de Baja California. Su pesca está ligada a la cuaresma católica.
Los cucapá son pescadores. Y son indígenas. Según los datos oficiales, en México quedan unos 300 integrantes de esta etnia amerindia que habita en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora.
Hace cien años, el pueblo cucapá pescaba libremente en el ancho caudal del Rio Colorado. Por eso, cucapá significa “gente del río”. Pero el agua que llegaba al mar dejó de correr en el lado mexicano después de que en 1936 Estados Unidos inauguró la presa Hoover, en Arizona y Nevada.
Así fue como los cucapá llegaron aquí, a la esquinita del país, el lugar preciso dónde el río desemboca en el mar, y donde la península de Baja California se engrana con el México continental. En este lugar, al inicio de cada temporada de pesca, los cucapá hacían sus ceremonias para pedir permiso y agradecer al mar. Aquí cantaban, con ese sonido mántrico de los Kuri Kuri, que son los cantos ceremoniales de los pueblos yumanos.
Todo eso ocurrió en paz hasta que el gobierno mexicano declaró esta zona como un área natural protegida para “la conservación”.
¿La conservación de qué?, se preguntaban los cucapá en 1995, cuando empezaron a ser perseguidos y acosados por las autoridades federales, que les requisaban sus pangas, los encañonaban y los metían a la cárcel. ¿Qué podía ser más valioso que un pueblo que ha caminado por estas tierras desérticas, al menos, unos 10 mil años?
En los años siguientes, sus desgracias se aceleraron: primero fue la muerte, en noviembre de 2007, de Onésimo González Saiz, su jefe tradicional. Tres años después, en abril de 2010, un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Baja California y movió de lugar la cordillera de 89 kilómetros que forma la Sierra Cucapá, a dónde, según la creencia, vuelven los espíritus de cada indígena cuando muere.
El terremoto también movió la tierra debajo del zanjón, la “zona núcleo” de la reserva, que se cubrió de agua y recorrió un par de kilómetros el lugar de salida de las pangas para la pesca.
Desde entonces, la búsqueda de curvina que hacen los cucapá se ha vuelto más difícil y peligrosa.
Pero nada de eso los ha detenido. Y cada año, en la segunda media luna de febrero, vuelven a juntase en esta esquinita para echarse al mar. Escuchan, con las orejas pegadas al piso de la panga, el ronquido de los animales. Sueltan los chinchorros y esperan que la red se llene de pescados que, en la lancha, deben ser cubiertos con una manta oscura para que la luna que marca el tiempo y la vida de los cucapá no eche a perder la carne fresca.
Así es en cada salida a la pesca. Porque los cucapá sólo pescan 15 días del año: se echan al mar las cinco veces que, entre febrero y abril, el cielo tiene una media luna, y pescan los tres días que dura la luna partida a la mitad. Lo que logran subir a su panga en esos 15 días, es lo que tienen para vivir el resto del año.
Hay temporadas buenas, como en 2017, cuando el precio de la curvina estaba alto y hubo mucho pescado. Entonces, los cucapá recuperan su inversión, pagan sus deudas y guardan provisiones para el resto del año.
Pero hay temporadas, como esta de 2018, en la que el casi todos tuvieron pérdidas.
* * *
Si algo llama la atención de este pueblo indígena del norte es que son las mujeres las que definen su futuro.
Ellas cocinan, platican, ríen, organizan, dan las entrevistas, quitan las vísceras a los pescados, hacen las cuentas y dirigen las cooperativas. Los hombres son silenciosos y solidarios acompañantes, que ayudan en la pesca.
A ellas las conocí en 2014, cuando tenían casi nueve años peleando contra el gobierno federal, y ya habían bloqueado la carretera transpeninsular que cruza los 1,711 kilómetros de la Baja California, habían creado sus tres cooperativas y llevado su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En esos días, el gobierno les había propuesto hacer una consulta y tenían una reunión con el abogado indígena, Francisco López Bárcenas, experto en defensa de la tierra.
Me contaron esta historia:
El 10 de junio de 1993, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari firmó un Decreto Presidencial para la creación de un Área Nacional Protegida denominada Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado; después, el Programa de Manejo de la Reserva delimitó la Zona Núcleo (la de mayor protección) y la Zona de Amortiguamiento, bajo los términos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Ese fue el antecedente para que, en 2005, la Sagarpa expidiera una veda de la pesca de la corvina golfina en la Reserva, que iba del 31 de mayo al 31 de diciembre de cada año.
Para las cucapá, eso no tenía ningún sentido, porque son meses en los que la curvina no llega a desovar.
Pero además, la veda no era propiamente por la curvina, sino para proteger a la totoaba, o corvina blanca, un pez mucho más grande, también endémico del Golfo, a cuyo buche o vejiga natatoria — la parte que usa para flotar— le atribuyen en China extraordinarios poderes curativos y afrodisíacos y por el cual se paga, en el mercado negro, entre 8 y 60 mil dólares por kilo.
Eso tenía menos sentido, porque la pesca de la totoaba está prohibida en México desde 1975. “Nosotros no pescamos totoaba, ¿qué tiene que ver eso con la curvina?”, preguntaban.
La periodista Lorena Rosas Chávez comenzó a ocuparse de su problema y a través de ella llegaron a dos defensores de derechos humanos, Raúl Ramirez Bahena y Ricardo Rivera de la Torre, quienes les enseñaron a organizarse y a formar las cooperativas para dar la batalla legal.
“No sabíamos ni dónde estaba Mexicali (la capital del estado), y ahora ya nos vamos solas en mi camioneta”, cuenta entre risas Inés Hurtado.
La batalla jurídica está centrada en que todos los decretos y acuerdos oficiales fueron expedidos por las autoridades federales sin consulta; la consulta es un derecho de los pueblos originarios que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que entró en vigor en México en septiembre de 1991, es decir, dos años antes del decreto para crear la reserva. Por lo tanto es inválido.
¿Qué pelean las cucapá? Una sola cosa: Su derecho a existir.
“Cuando nosotros piérdamos el río prácticamente estamos desapareciendo como pueblo indígena”, dice Hilda Hurtado, una abuela de 64 años que no ha dudado de plantarse en un bloqueo carretero, aprender a hacer facturas, dirigir una cooperativa de pescadores o ir a presentar su caso una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y que igual sigue haciendo los lunches de sus nietos en su estufa de leña.
“Queremos que el gobierno nos entienda, que entienda que tenemos el derecho a ser consultados – insiste –.¬ Tenemos derecho a que se nos proteja con nuestra identidad, que es la pesca”.
En 2014, la presión de organizaciones de derechos humanos logró abrir un espacio de diálogo en la secretaría de Gobernación y el gobierno federal dejó de perseguir a los cucapá. Pero ocurrió después algo mucho peor: en 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto decretó una veda para suspender dos años la pesca comercial con redes agalleras en el Golfo.
El argumento es que es la zona de hábitat de la vaquita marina, un pequeño cetáceo endémico de esta región que está en acelerado proceso de extinción y que, de acuerdo con las autoridades y organizaciones de la sociedad civil, eso se debe a que las marsopas quedan atrapadas en las redes de pescadores de curvina y camarón.
La decisión afectó fuertemente a las comunidades pesqueras del llamado Bajo Río: San Felipe, en Baja California, y Golfo de Santa Clara, en Sonora, que se volcaron masivamente a la pesca en la zona permitida para los cucapá.
* * *
La noche comienza con una bruma, un rumor que crece hasta convertirse en trueno. Los pescadores le dicen el Burro y anuncia que viene la marea y es el momento de echar las pangas al mar.
Las mujeres cucapá no quieren que vayamos a la pesca. Es peligroso, dicen. Cada vez tienen que ir más lejos hacia el mar abierto, del otro lado de la isla Montague. Pero ahora hay que salir más, porque cada vez hay más pangas de Santa Clara y de San Felipe. Y en la primera marea ya se volteó una que iba de regreso.
Y es peligroso también, porque ahí están los pescadores de totoaba, los de la pesca furtiva, los de la mariguana, y cualquier otra cosa que pasa por aquí.
Eso no lo sabremos por ellas, sino por los propios pescadores. Por sus pláticas de panga a panga. Aprendemos que las que están pintadas de negro son las totoaberas que así se camuflajean en la noche, cuando dejan sus redes tendidas. Unas redes que son muy distintas a los chinchorros.
“Las políticas son las que generan la ilegalidad. De algo tenemos que vivir”, dice el capitán de mi panga, un pescador hijo de pescador y nieto de pescador, que no sabe hacer nada más que pescar. Las historias inundan las pláticas en la noche helada.
La madrugada es espectacular. En este silencio de colores mágicos es fácil entender por qué las cucapás no pueden dejar la pesca.
Pero el amanecer nos regresa a la realidad. En las primeras luces en el horizonte aparecen 100, 200, 500, 900 pangas. Todas formadas, como en una película épica, todas apretujadas buscando un espacio para echar los chinchorros. Unos echan las redes, en vano. Otros dan vueltas buscando señales de las gaviotas. Otros se tumban en el suelo y pegan la oreja al piso para tratar de escuchar los ronquidos. Pero son demasiadas pangas. Los animales lo saben. No llegan.
Es un día largo, que pasa de la competencia a la desesperación y al desánimo. Esta temporada no ha sido buena.
A un pescador se le rompió el motor de la panga antes de iniciar la primera marea porque un carro le chocó; a otro se le volteó con todo y carga; a otros se les incendió la mamila de gasolina que traían de San Luis Río Colorado (porque allá sale más barata).
Para colmo, en julio, una corte de Estados Unidos prohibió importaciones de pescado y mariscos del golfo. El argumento es que el gobierno mexicano tuvo 5 años para detener la extinción de la vaquita y no hizo nada.
Pero eso no es un castigo para el gobierno mexicano. Es un castigo para los pescadores de Santa Clara y San Felipe, que son los que pescan curvina y camarones. Y para miles de familias de esas poblaciones que se han ido a la ruina.
Y es un castigo también para los cucapá. “¡Pobres, ellos sí que no tienen nada de culpa!”, admite un pescador de Santa Clara que nos cuenta que el buche de la totoaba lo llevan en motos por el desierto para evadir los retenes, pegado a las barrigas, con hielo. De ahí Lo cruzan a Estados Unidos donde se embarca hacia China. El trayecto de cada buche dura un mes. El paso en México es de 10 días. ¿Quién se encarga de pasarlo a Estados Unidos y de ahí a China? ¿Por qué no embargan sus barcos de San Francisco? ¿Por qué no sancionan a China, que es donde compran el buche de la totoaba? ¿Por qué se ceban sobre los pescadores mexicanos, y peor aún, sobre los cucapá, que solo pescan cinco mareas del año, cuando la luna está a la mitad?.
Dicen que es para salvar a la vaquita, pero acá, en la inmensidad del mar, sabemos que no es cierto. Junto a las pangas nadan felices delfines, que no se atoran con los chinchorros de la curvina. Acá ves que las pangas que pescan son muchas más de las que tienen tienen permisos. Acá, en una noche, te enteras de todo lo que a ninguno de los tres gobiernos le interesa escuchar.
El mundo sabe que quedan menos de 30 vaquitas. Pero nadie sabe que sólo quedan 300 cucapá que están dispersos, y que han tenido que ir a buscar trabajo a las ciudades porque acá no los dejan pescar. Ni ser.
Y a pesar de todo, el próximo año van a volver en la última media luna de febrero a echar sus pangas y sus chinchorras al mar.